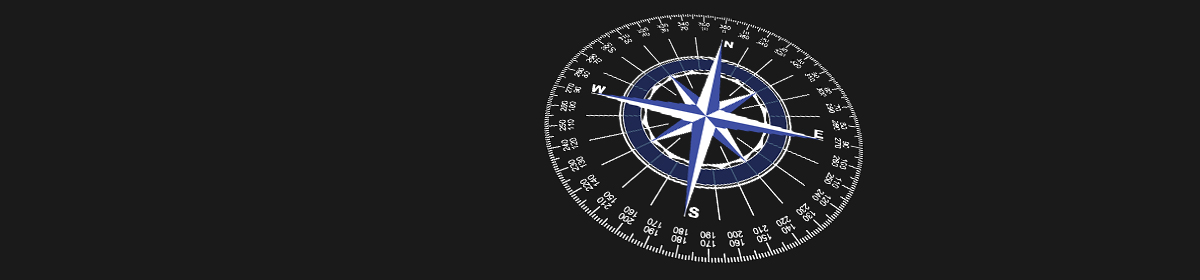Llevo 2 meses sin trabajar, y no cuento con volver al curro en varios meses más. Sin embargo tampoco estoy de vacaciones… (ni en el paro, ni de baja por paternidad, aún…).
Llevo dos meses navegando, lo cual no significa estar de vacaciones, ni mucho menos: pero cuesta explicarlo a la mayoría de la gente, para quienes la vida se resume en una alternancia maniquea de trabajo y vacaciones (una alternancia lamentablemente impar, por cierto).
Técnicamente hablando, hay que admitir, cuando viajo por mar no tengo ingresos, sino solo una serie de gastos, a menudo imprevistos y a veces dolorosos. Además el concepto de viaje se suele asociar al estar de vacaciones, y tener un velero, en el imaginario colectivo, es casi el lujo vacacional por antonomasia. Todos estos elementos juntos hacen de mi una de las personas más envidiada de mi entorno laboral, que me imagina de vacaciones 6 meses al año. Si por algunos aspectos no niego que mi estilo de vida sea ampliamente satisfactorio, es preciso matizarlos, para que no se presten a una interpretación demasiado idílica.
Antes que nada, podría empezar por un ejemplo. Pongamos que te vayas de vacaciones a Panama City: visitarías el casco antiguo, el museo del canal, te irías a un restaurante… Io en cambio recorro las periferias industriales en búsqueda de un taller que rebobine el motor eléctrico de mi molinete, contacto proveedores navales para conseguir antifouling barato, o visito las oficinas de aduanas para tramitar la importación de ese repuesto del piloto automático que he tenido que comprar de segunda mano en e-bay, pero me acaba costando más del doble entre impuestos y transporte…
Esta vez, volé a Panamá el 7 de marzo tras un último maratón de 42 días seguidos de trabajo – como de costumbre, porque si quieres vivir trabajando solo seis meses al año, más vale que esos seis meses te pongas la spilas, y trabajes sin parar, sin domingos ni findes ni fiestas de guardar…
Una vez aterrizado en el País más antipático de America latina, me fui al pueblo que mejor encarna mi idea de república bananera: Almirante, un enclave feudal de la empresa Chiquita caído en desgracia. Un pueblo de chabolas de madera a lo largo de un río barroso en el medio de la selva, alejadito de la mano de dios, donde los residuos se queman en la calle, práctica corriente en toda Panamá, o directamente se arrojan al mar. Allí está el varadero más barato de la costa atlántica, empotrado entre manglares, donde L’Alliance se había quedado ocho meses a podrir en la humedad tropical.
Ni corto ni perezoso, me puse manos a la obra para salir cuanto antes desde este purgatorio de mosquitos, chitras, y hormigas rojas que te obligan a llevar calcetines largos a pesar del calor aplastante. Lijar y pintar las obras vivas, poner ánodos nuevos, solucionar una fuga de diesel y tratar con epoxi varios puntos de óxido eran los platos principales del menú, entrecortados por lluvias torrenciales, y acompañados por una limpieza radical del interior del barco, donde el moho reinaba soberano.
Al cabo de una semana el velero volvía a su medio natural: por fin fondeado entre barcos amigos, en frente de Bocas Town, el lugar ideal por unas buenas vacaciones… Pero no, tampoco: quedaba todavía hinchar el dinghy, volver a pasar drizas, escotas y retenidas; reponer las velas en su sitio con sus easy bags, leazy jacks, y toda la mandanga. Hacer provisiones, mirar el méteo y ponerse en marcha: la jarcia nueva había llegado a Shelter Bay, en Colón, y había que ir a recogerla.
El plan era sustituir toda la jarcia firme, y llevar el barco de vuelta a Europa… pero todavía no tenía claro ni siquiera quién me acompañaría en esa travesía tan larga y compleja. La temporada para el cruce se iba acercando, por lo tanto no había tiempo que perder.
Dos semanas y 375 millas después, estaba por fin en Linton Bay, fondeado entre barcos de amigos y conocidos, esperando a mi tripulación, subiendo y bajando del palo mayor y de mesana para acabar de cambiar, uno por uno, todos los obenques, con la inestimable ayuda de un amigo rigger profesional, cuya tarifa de amigo era de a penas 50$ la hora. Puede parecer caro, pero es un trabajo de gran responsabilidad, ya que desarbolar en el medio de un océano sería tremendamente molesto e inoportuno.
Con el barco listoy la tripu enrolada, llegó en fin la hora de zarpar para la primera parte del viaje: desde Panamá a Bermuda. Diez y ocho días de ceñida, os puedo asegurar, no es tampoco lo que elegiría como vacaciones alguien en su sano juicio. Pero dentro de lo que cabe tuvimos mucha suerte con la ventana meteorológica, y embocamos el windward passage entre Cuba y Haití al buen momento. También tuvimos suerte con la pesca, y dependiendo del día tuvimos hasta momentos de verdadero relax, leyendo tirados en la hamaca: un relax que solo se consigue en alta mar, lejos de toda cobertura de datos. Pegarse 18 días sin WhassAp, sin Feisbuc, sin ni siquiera los i-meil ni ese Guguel que te sugiere todo, al día de hoy es algo parecido aun retiro espiritual en un templo budista: una auténtica catarsis regeneradora. Sin embargo, a la siguiente escala, nada más echar el ancla todo el mundo se precipita a tierra mendigando un poco de WiFi.
De la misma forma, al zarpar, incluso soltando la última amarra
todo tripulante menos la perra estaba con el móvil en la mano para
bajar el último parte, mandar el último mensaje, hasta que la
última rayita de conexión se extinguía otra vez en el horizonte,
para dejar espacio a otras dos o tres semanas de emancipación desde la
hiperconectividad.
En fin, la escala en Bermuda fue otra experiencia que poco tuvo a que ver con la idea corriente de vacaciones: es verdad que, forzados a esperar unos repuestos de winch que tardaban en llegar, tuvimos tiempo de visitar un poco la hermosa isla; sin embargo los precios de todo eran tan prohibitivos, que ni siquiera el día de mi cumpleaños (un cumple redondo, lo de los cuarenta) me atreví a ir a comer afuera: ¿si en un supermercado 4 cebollas salen 7$, 4Kg de patatas 11$, y un pan de molde 5$, qué debe de costar un plato combinado? La estancia en Bermuda fue una auténtica experiencia de pobreza, y nos dio mucho que pensar… los migrantes sin papeles que ven los precios de la comida en la Barceloneta deben de flipar igual que nosotros allá, salvo que nuestro ascetismo gastronómico duró poco más que una semana.
Bueno, en realidad la austeridad de la cambusa nos acompañó durante todo el siguiente tramo del viaje, unas 1700 millas a vuelo de pájaro, y hasta a Azores no tuvimos ni queso, ni fruta, ni chocolate u otros lujos. Pero el cuerpo humano se adapta a todo… y a bordo de un barco, el listón del confort puede bajar sustancialmente. Por ejemplo, al norte del paralelo 33, el clima nos empezó a parecer demasiado frío para ducharnos al aire libre con agua de mar, con lo cual nos acabamos conformando con estar más de dos semanas sin realmente ducharnos. Cada vez que uno va al baño, no es tan inmediato como darle a un botón o tirar de una cadena, sino que hay que bombear 20 o 30 veces con la bomba manual de agua salada; Cocinar y fregar platos se vuelve una tarea circense cuando el oleaje supera los cuatro o cinco metros; Despertarse de noche cada pocas horas para los turnos de guardia, sobretodo cuando afuera llueve o las olas barren la cubierta, puede ser mucho más duro de cualquier trabajo remunerado que me haya tocado nunca desempeñar… Especialmente la desagradable sensación de salir de la cama y ponerse un traje mojado para ir al timón, supera hasta los bolos más degradantes, como las giras veraniegas con orquestas de fiestas mayores.
Podría detenerme a contar de como una ola anómala rompió sobre el barco justo mientras yo estaba saliendo por la escotilla, inundando el interior como una cascada, ocasionando varios cortocircuitos en la instalación eléctrica y dejando afuera de servicio una nevera, o como pasé una noche en velas mirando como el anemómetro iba subiendo y el barómetro bajando, u otras amenidades que son pan de cada día para el patrón de un barco en un pasaje oceánico.
Podría hacer una lista de todo lo que se fue rompiendo y que tuvimos que reparar sobre la marcha para salir del paso, pero también sería aburrido… Qué sí, pasamos por dos depresiones con viento a 40 nudos y olas de 6 metros; también por unas calmas chichas que nos obligaron a recurrir al motor. Nada que un hombre de mar no sepa asumir con stoicismo, aunque está claro que en la vida del marinero hay momentos más agradables (I hate storms, but calms undermine my spirit es el dicho del Anarchist Yacht Clubb). Pero el fin de este post no es hacer victimismo, ni aterrorizar a marineros en cierne, sino simplemente destacar que, si esas son vacaciones, entonces son vacaciones de un tipo muy peculiar.
Para mi lo de navegar, al igual que otras actividades que suponen más bien una elección de vida, tendría que quedarse al margen del binomio trabajo/vacaciones. En la mar no estás de vacaciones, porque te lo tienes que currar. Pero tampoco estás trabajando, ni nadie te puede estresar, ni tienes prisas ni fechas de entrega. Navegar es vivir el presente, apostar por tí mismo y aprender. Los pequeños o grandes sacrificios que a veces toca asumir son parte del juego, y sinceramente las satisfacciones y los aprendizajes que se sacan de todas y cada una de estas experiencias por mar, merecen largamente la pena.
Sin hablar de esos amaneceres con manadas de delfines, esas noches cargadas de estrellas, y ese inconfundible aroma a libertad…
(singladura: desde Almirante -Panama- hasta a Horta -Azores- 2.441 mn)